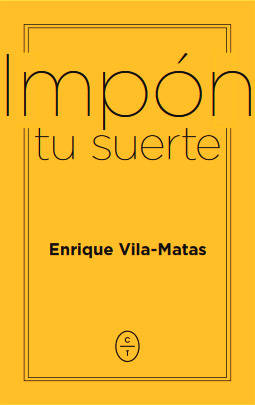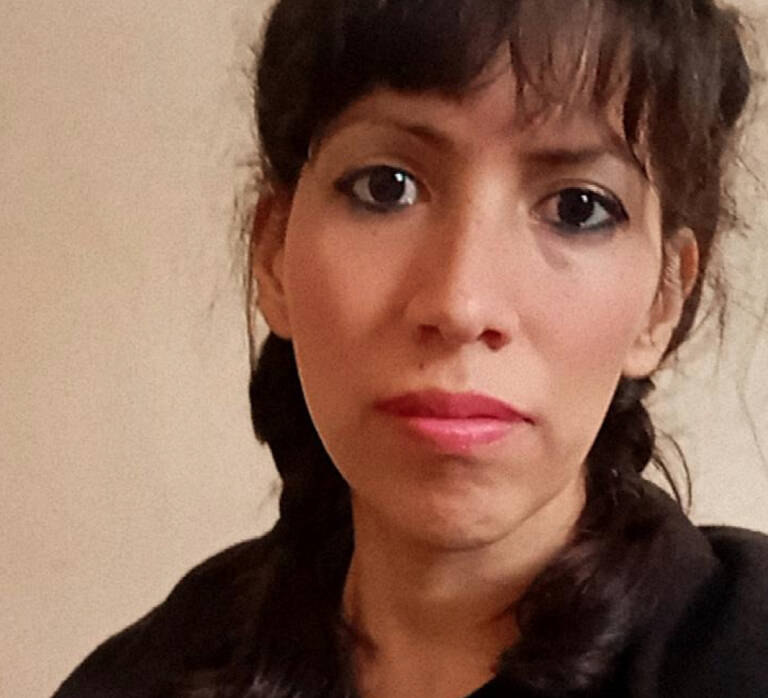MURCIA. Cuando recibió el premio Rulfo en la Feria Internacional de Guadalajara en el año 2015, Enrique Vila-Matas pronunció una conferencia memorable. En más de una ocasión la escuché absorto, sumergiéndome en las anécdotas que relataba y siguiendo los juegos metaliterarios y una ironía apenas identificable que desembocaban en máximas completamente arbitrarias, tales como que cada libro lo conducía de manera inevitable a querer dejar de escribir, que las obras imperfectas o inacabadas son caminos geniales para el futuro o que ese futuro, el futuro de quienes escucharon por primera vez una canción de rock sin entender nada, radicaba en nuestros días en las voces a coro de los muertos de Chernóbil.
Esa conferencia, dictada en el templo del mercadeo literario internacional, manifestaba sin pudor el rechazo por una literatura fácil, vendible, mediocre, y apelaba al pensamiento, más que a la acción, para trazar un futuro decente para la cultura. Un Quijote que no tuviera que salir de la aldea, o de su casa, para vivir aventuras. Un lector que se dejara embelesar por los alardes intelectuales, en lugar de esperar el desenlace de la trama en la página siguiente. Un futuro, en definitiva, más aristócrata que obrero, más estático que trepidante.
Durante un par de años propuse el visionado de esa conferencia en un curso sobre retórica, para ver los efectos de tales ideas y de tal carácter en personas menos traicionadas por el entusiasmo. Las opiniones fueron dispares, cosa que me hizo entender (si es que no lo había entendido hasta el momento) que rara vez los verdaderos entusiasmos son compartidos y que la idea de genialidad anidaba en cada uno de nosotros de manera distinta, muchas de las veces de modo irreconciliable. Ante las opiniones negativas de quienes acudían a ese curso, sentía una especie de vergüenza y de culpabilidad por haber expuesto ante la mesa de disección académica parte de lo que me emocionaba, lo que consideraba brillante e inteligente.
Impón tu suerte
Por eso cuando vislumbré ese libro amarillo brillando en medio de la mesa de novedades y lo abrí para ver de qué se trataba, descubrí que aquella conferencia sobre el futuro, pronunciada en la feria de Guadalajara en 2015, abría ese volumen de escritos, artículos y relatos aparecidos en lugares dispares y que se aglutinaban en un solo volumen bajo el título de Impón tu suerte. Repasé ese primer texto, reconociendo las ideas que ya había escuchado: la costumbre de escribir primero los viajes antes de llevarlos a cabo, la predilección por Gustave Flaubert, Roberto Bolaño o Svetlana Aleksievich, la brutalidad de los atentados de Charlie Hebdo, la guerra de Siria o los naufragios en el Mediterráneo, cataclismos de un futuro que no tenemos capacidad de asumir como presente ni como real. Un futuro que ya ha sucedido y que se caracteriza, paradójicamente, por su irrealidad. Y junto a ese texto, otros tantos prometían reflexión y diversión a partes iguales, puro ingenio, libros y más libros, como todo Vila-Matas.
Me llevé el libro para leerlo a trompicones, tal y como está escrito. Un sábado antes de hacer la comida en una terraza con sol. Una tarde de frío cuando la oscuridad del invierno se alarga. O minutos antes de quedarme dormido en la cama, cuando las palabras de esos textos se mezclan con la imaginación y con los sueños que se ponen en marcha, y uno ya no es capaz de distinguir lo que lee de lo que fabula, lo que descifra entre las palabras de lo que se impone de manera inconsciente. Al día siguiente, de hecho, nada tiene que ver con lo que uno recuerda y parece que el texto, leído la noche anterior, hubiera sido suplantado por otra narración distinta.
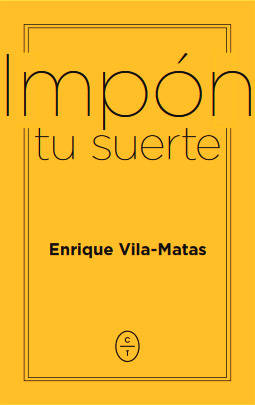
Y esta operación banal, común, trasciende en el caso de Vila-Matas, ese escritor que escribe sus viajes para que las cosas sucedan tal y como las pensó, que recopila citas de otros autores para componer sus artículos, que reivindica las obras que quedaron inconclusas o los autores que decidieron desaparecer y no volver a escribir. “Un escritor es un tipo que se quita los guantes, dobla la bufanda, menciona la nieve, nombra la guerra, se frota las manos, mueve el cuello, cuelga el abrigo, va más allá y se atreve a todo. Si no se atreve a todo, no será jamás un escritor”. Al día siguiente me encuentro subrayada esta frase y no recuerdo siquiera haberla leído la noche anterior.
Pero todavía me sorprende esta otra, que aparece un poco más adelante y que cada vez que la repaso, la encuentro todavía más inquietante: “A los críticos les preocupa la tramoya o la fluidez de los diálogos, mientras que a los escritores les interesan los ajustes de cuentas con ellos mismos, es decir, plantearse, por ejemplo, si el lenguaje utilizado fue el adecuado para aquello que en verdad fue siempre lo único que les importó: que la comprometida revelación de su conciencia estuviera del todo presente en lo que trataron de comunicar”.
Personalmente, no hago un examen tan severo de mis textos, ni creo que de mí mismo tampoco. De hecho prácticamente todos los artículos son abandonados y olvidados para siempre como buen material fungible. Sin embargo, días después de haberlos escrito sucede siempre una cosa desconcertante. Escribo de noche, luego de cenar, luego de pensarlo mucho, luego de posponerlo todo. Como se estiran las horas mientras busco las palabras y trato de releer los libros de los que hablo, acabo los artículos a las 3 de la mañana. Como puedo.
Y sucede como las veces que leo en la cama y se me mezclan las historias con ese estado de duermevela que nos hace distorsionar la lectura. Muchas veces cabeceo delante del ordenador. Sufro para mantenerme despierto y seguir el hilo de una frase que no acaba de terminar o de una idea que no está bien expresada. Lucho por ponerle un punto final redondo, que sea coherente con lo que he escrito y que no suene pretencioso ni vulgar, pero las palabras se vacían de sentido y tengo que volver a comenzar de nuevo a leer las frases. Pongo en marcha algunas estrategias para mantenerme despierto: me levanto y paseo, voy a la nevera, me pongo música, pero todo acaba sucumbiendo ante el cansancio, la madrugada y un texto interminable.
Varios días después, cuando salen publicados estos artículos, los leo como algo ajeno, con el temor de encontrar un desliz imperdonable o, sobre todo, con el pánico a no estar de acuerdo con lo que allí se cuenta bajo el peso de mi firma. En ocasiones, he llegado a no reconocer ni una sola de las palabras tecleadas a las tantas de la mañana, y he pensado que en realidad aquel texto había sido escrito por otra persona. Soy, en cierto modo, el primer lector de mí mismo. Y a veces me sorprendo leyéndome desde otra perspectiva, desde otra subjetividad o, días después, desde otro tiempo. Textos desconocidos, con los que me sobresalto o con los que me tranquilizo, dependiendo de si encuentro un adjetivo incómodo o una frase rutilante. Textos sonámbulos. Textos apócrifos. Como si escribiera desde ese futuro que ya ha sucedido, que decía Vila-Matas citando a Aleksiévich. Como si las voces fantasmagóricas se apoderaran de nuestro tiempo y revelaran, sin darnos cuenta, lo que verdaderamente somos, para que podamos darnos cuenta de ello al leerlo un lunes por la mañana.