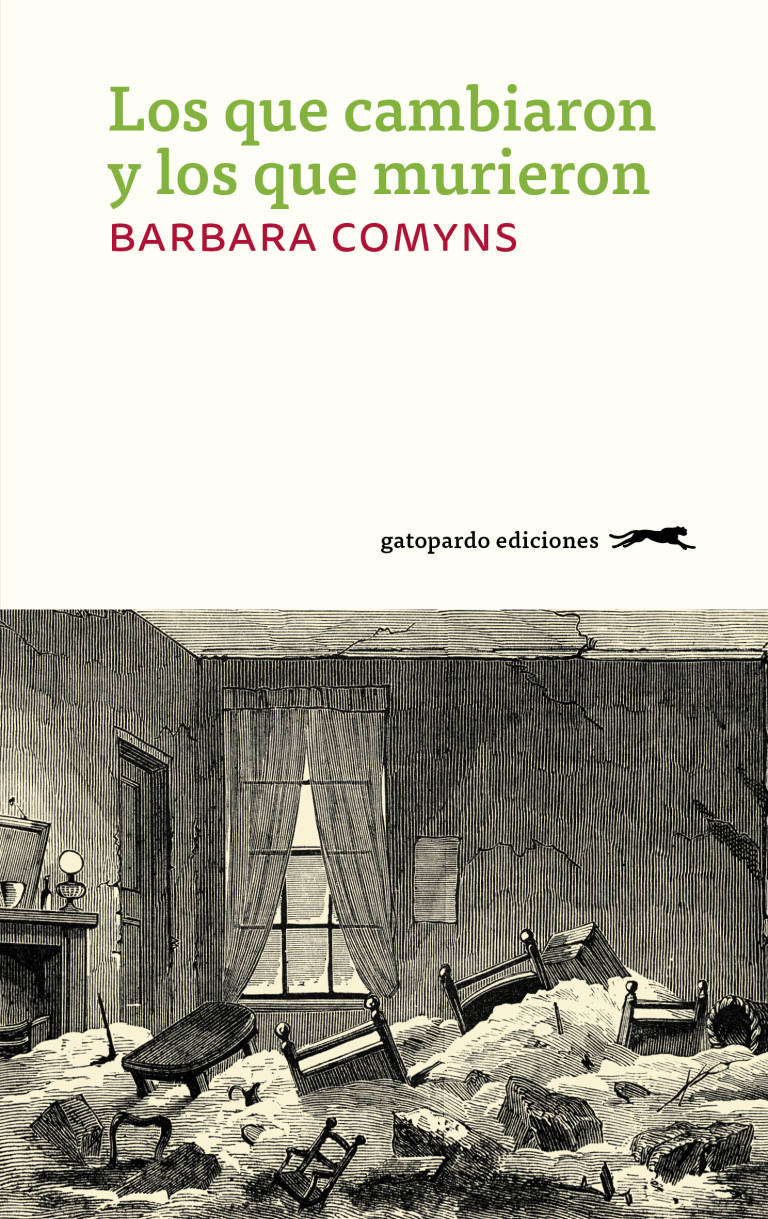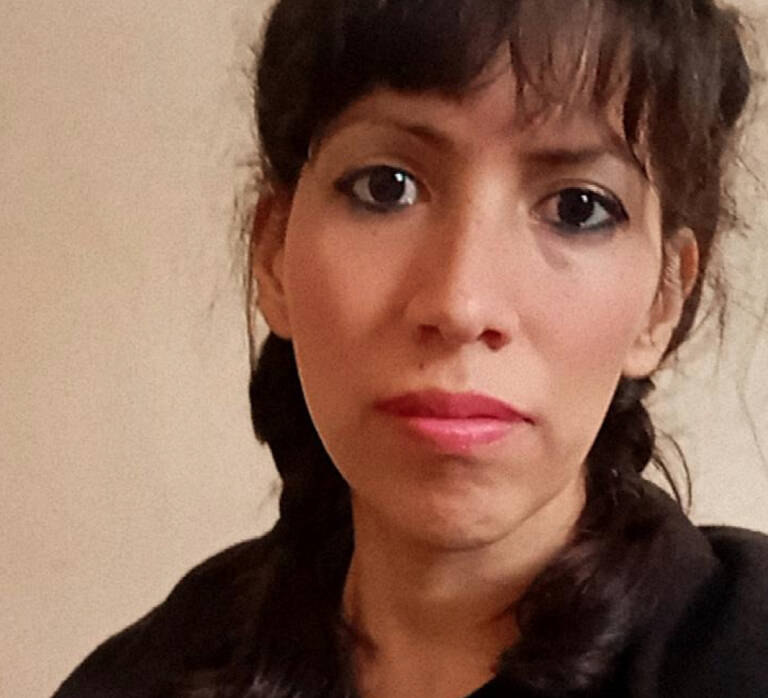MURCIA. Lo dice el refrán, y no deja mucho espacio para añadidos o matices: el espanto puede ser inversamente proporcional al tamaño del escenario en el que se desarrollan los acontecimientos. Menos personas también quiere decir menos válvulas de escape; conocer a todo el mundo, sinónimo de muerte social por asfixia. Es complicado, porque no siempre es así: la relación solo significa que cuando se dan las circunstancias, las llamas del averno hacen hervir el suelo sobre el que se asienta el poso de estas comunidades, escaldando a las ranas que no saltan a tiempo. Llevando la situación al extremo, tenemos Puerto Hurraco, pero ese es solo un ejemplo, y además está muy trillado. Hay otros, pero no los conocemos. De los que conocemos, muchos son bastante estremecedores: quien más y quien menos sabe de atrocidades populares en paisajes bucólicos. De maltrato prolongado y partida de dominó todas las tardes. De violencia sofocada por cierto aislamiento o por paredes de medio metro o metro completo de piedra. Lo cierto es que barbaridades suceden en cualquier parte, pero en su vertiente estética, es mayor el contraste cuando en lugar de en un polígono o en una calle de muchas, anodina y gris hormigón, el crimen o el desastre acontecen en lo que muchos —urbanitas, sobre todo— han querido idealizar como una postal rural que en realidad ni ha existido, ni existe, por más que se aluda una y otra vez al campo o al pueblo como ese paraíso perdido al que retornar, al menos, para hacer una escapadita.
No tiene nada de malo querer escapar al campo, seguramente al revés. Pero la idealización ni de lejos alcanza la descarnada naturalidad que alcanzan otros relatos sobre el country mucho más precisos —y divertidos—, como este Los que cambiaron y los que murieron de Barbara Comyns, que publica Gatopardo Ediciones con traducción de Inés Clavero. A caballo entre el costumbrismo y el misterio —para entendernos, aunque lo uno y lo otro casi siempre sean lo mismo—, esta novela que se lee con ganas y del tirón nos sitúa en la robusta casa familiar de los Willoweed del condado inglés de Warwickshire, un templo consagrado a la sumisión y a la tiranía sin épica, donde los lazos de sangre hace ya mucho que se endurecieron hasta convertirse en cadenas junto al arrullo balsámico del río sobre el que viajan barcas de recreo hasta atracar en un meandro en el que desplegar el mantel del picnic. Allí, en este pueblo chico, comienza a morirse la gente en mayor número de lo habitual, y sin duda, en peores circunstancias: tras una profusa hemorragia nasal, ahogados en el río, quemados vivos por una turba desquiciada, abrasados con ácido carbólico, devastados por terribles pesadillas y delirios, de pena y abandono, o cortándose el cuello de parte a parte como quien dibuja una sonrisa. Vaya, que un buen día, la catástrofe. En medio de un campeonato anual de whist, o tras una carrera desbocada en mitad de la noche con la ropa hecha jirones y padeciendo irreprimibles espasmos. Se huelen las peonías y el descuido de los gallineros, el beicon recién hecho y el polvo de una buhardilla decadente. Y luego están esos sentimientos, sentimientos como este: “Se asomó a contemplar el río, que ya había recuperado su cauce pero bajaba raudo y caudaloso. Él se sentía humillado en cualquier cosa que se propusiera; pensó en todos aquellos manuscritos inacabados y mordisqueados por los ratones que se acumulaban en su habitación y se entristeció aún más”.
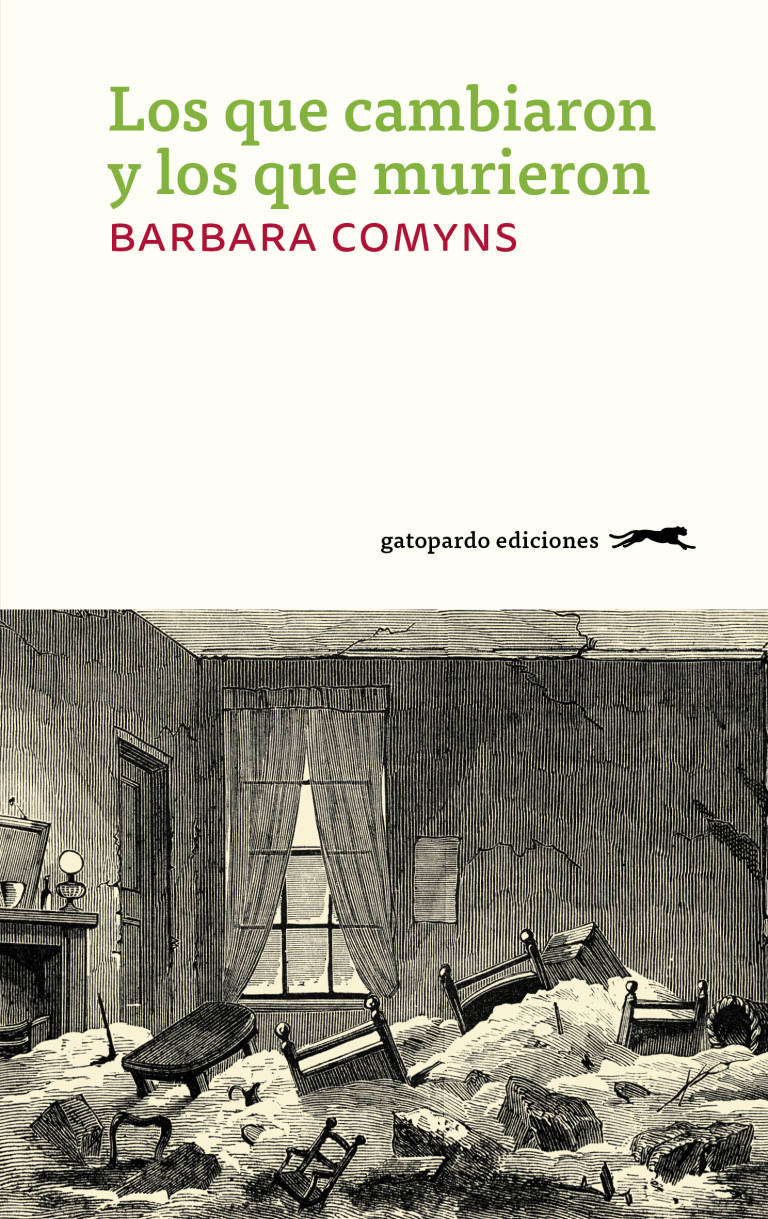
Lo que logra Comyns de maravilla es sostener un humor brillante que serpentea párrafo a párrafo en medio de una agobiante atmósfera de fracaso: lo consigue gracias a un personaje terroríficamente delicioso, una anciana despótica, una mole, un abuela tenebrosa, maliciosa, negra y emplumada que ejerce su poder sin que le tiemble la mano de hierro con la que aferra los pescuezos de su hijo, nietos y empleados. La anciana Willoweed y su hijo Ebin Willoweed, de una dignidad arrastrada por el fango, conviven con el fin del mundo en su parcela de majestad en declive: “La anciana se sacó un poco de cera de abeja de entre los dientes [...] Se rió para sus adentros y se contentó un poco. Aunque le gustaría tanto campar a sus anchas por el pueblo y oír como los gritos salían por las ventanas de las casas y quizá incluso ayudar a socorrer a alguno de los desafortunados afectados. Le encantaría encontrarse con alguien que se creyera perseguido por monstruos. De momento solo se habían dado cinco casos, pero llegarían más [...] La imagen del viejo Ives devorado por unos monstruos imaginarios le levantó considerablemente el ánimo”.
En su tragicómica ficción, Los que cambiaron y los que murieron también lo levanta: las desgracias se vuelven ligeras con los paseos fluviales al atardecer, los ataúdes se entierran hasta ser perdidos de vista, las sábanas se cambian, las ventanas se abren, y los nuevos días y los viejos vicios cogen su turno para ir haciendo acto de presencia, y así una mañana se recupera la ilusión por cumplir con los sueños y las aspiraciones que dejamos aparcadas cuando no volcadas a un lado de la carretera, una noche se asiste a la destrucción de lo que era bueno y no lo sabíamos, y poco después, al amanecer, uno se descubre a sí mismo riendo despreocupadamente en compañía de un desconocido y creyendo por primera vez en la palabra amor. Hay tiempo, incluso, para tumbarse sobre una alfombra propiedad de una legión interminable de ácaros, y así, dejándose llevar por la vacuidad de todas las cosas, escribir unos versos, aparentemente sencillos, en esencia universales, para resumir como sin querer, con prodigiosa ambigüedad o ambivalencia —y con un poco de ayuda fortuita del salto entre idiomas— todo lo que se ha querido decir a lo largo de la novela: “Dos personas en el mar nadaban. Una estaba viva y la otra muerta. Nada”.